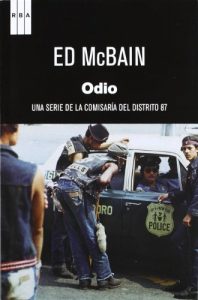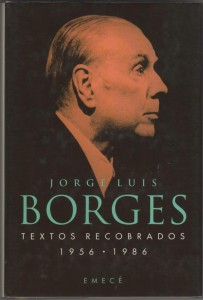 Servidor siempre ha estado en contra de la censura, sobre todo la que viene de arriba y coarta las libertades básicas de expresión y opinión de las personas, y más concretamente de los artistas. La semana pasada acabé de leer, en el marco de un verano casi plenamente borgiano (el volumen que recientemente han publicado la RAE y las Academias de la Lengua Española es, como indica el mismo título, «esencial») un libro que recoge textos de Jorge Luis Borges publicados entre 1956 y 1986. Bajo el título de Textos recobrados, fue publicado por la editorial argentina Emecé en octubre de 2003.
Servidor siempre ha estado en contra de la censura, sobre todo la que viene de arriba y coarta las libertades básicas de expresión y opinión de las personas, y más concretamente de los artistas. La semana pasada acabé de leer, en el marco de un verano casi plenamente borgiano (el volumen que recientemente han publicado la RAE y las Academias de la Lengua Española es, como indica el mismo título, «esencial») un libro que recoge textos de Jorge Luis Borges publicados entre 1956 y 1986. Bajo el título de Textos recobrados, fue publicado por la editorial argentina Emecé en octubre de 2003.
En ese libro hay tres textos sobre la censura o, más bien, sobre la defensa de cierto tipo de censura, que me gustaría transcribir.
El primero de ellos se titula «Pornografía y censura» y fue publicado por el diario bonaerense La Razón el 8 de octubre de 1960.
No me agrada estar en desacuerdo con mis mejores amigos —acaso con mis más inteligentes amigos— pero ya sabemos que la verdad es más que Platón y me expresaré con franqueza.
Sé que todos se oponen a la idea de una censura sobre las obras literarias; en cuanto a mí, creo que la censura puede justificarse, siempre que se ejerza con probidad y no tira para encubrir persecuciones de orden personal, racial o político.
La justificación moral de la censura es harto conocida y no volveré sobre ella. Hay además, si no me engaño, una justificación de carácter estético. A diferencia del lenguaje filosófico o matemático, el lenguaje del arte es indirecto: sus instrumentos esenciales y más precisos son la alusión y la metáfora, no la declaración explícita. La censura impulsa a los escritores al manejo de estos procedimientos, que son los sustanciales.
Así, dos grandes escritores del siglo XVIII —Voltaire y Gibbon— deben buena parte de su admirable ironía a la necesidad de tratar de forma indirecta lo obsceno. Así, las piezas de Las flores del mal cuya publicación prohibió la censura son, como es fácil comprobar, las de menor valor estético, precisamente por ser las más crudas. En materia erótica no hay, que yo sepa, poeta más explícito que Walt Whitman: sus mejores esos no son los más crudos sino aquellos en que recurre a metáforas, según la milenaria e instintiva tradición poética.
Un escritor que conoce su oficio puede decir todo lo que quiere decir, sin infringir los buenos modales y las convenciones de su época. Ya se sabe que el lenguaje mismo es una convención.
Todo lo que tiende a aumentar el poder del Estado me parece peligroso y desagradable, pero entiendo que la censura, como la policía, es, por ahora, un mal necesario. Me dirán sin duda que una cosa es la pornografía de un Joaquín Belda (a quien no recuerdo haber leído) y otra la ocasional escatología de James Joyce, cuyo valor histórico y estético nadie negará: pero los peligros de la literatura están en razón directa del talento de los autores.
Afirmar que nadie tiene derecho a modificar la obra de Joyce y que toda modificación o supresión es una mutilación sacrílega, es un simple argumento de autoridad. Schopenhauer prometía su maldición a quienes cambiaran una tilde o un punto en su obra; en cuanto a mí, sospecho que toda obra es un borrador y que las modificaciones, aunque las haga un magistrado, pueden ser benéficas.
Veintiún años después, Borges volvía sobre el tema, esta vez en el número 273 de la revista Somos, del 11 de diciembre de 1981. El artículo tenía un título muy claro: «Sí a la censura» y tenía relación con la prohibición de exhibir la película La intrusa, dirigida por Carlos Hugo Christensen, basada en un relato del escritor.
Por lo general no soy partidario de la censura, ya que es una interrupción de los derechos individuales por el Estado, cosa que nunca he aceptado ni aceptaré. Sin embargo, en este caso me siento paradójicamente muy agradecido, ya que en la película de Christensen se han hecho sugerencias de homosexualidad, y yo no tengo nada que ver con ese tipo de asuntos. Es más: cuando él compró los derechos del cuento para su film, yo le insistí sobre el hecho de que podían omitir mi nombre y el nombre del libro, y así poder proceder con mayor libertad, ya que mi cuento es apenas un estímulo para un film como este. En él hay obscenidades, hay desnudos, y además (esto es lo más grave) se sugiere la pornografía y el sexo. Pero no: me incluyó como autor, y yo temo que todo esto pueda comprometerme personalmente, que la gente pueda creerme cómplice del film. De modo que le agradezco a la censura su intervención. Y creo que Christensen también, porque si no va a quedar un poco en ridículo.
Si Christensen está enojado, debe ser por un problema comercial. Insisto: en este caso estoy de parte de la censura porque me beneficia y porque frente a la pornografía considero aceptable la labor del censor. Vale la pena aclarar mi posición: digo que en lo referente a la pornografía la aplicación de la censura está bien, pero en lo referente a la política no. Hay que aprender a ver dónde está lo realmente pernicioso. Yo estuve en Francia y en los Estados Unidos, y allí se ha probado y comprobado con seriedad que las licencias llevan, por lo general, a la pornografía. Y como yo trato de no ser obsceno, de escribir y pensar en forma decorosa, no me gustaría saber que la gente malinterpretado todo y me juzga vinculado a la película de Christensen. No tenía ninguna necesidad de mencionarme, y más aún si pensaba hacer un film tan pero tan distinto. Siempre se puede proteger la obra ajena: ponerle otro título a la película, cambiarle los nombres a los personajes. Eso se puede hacer.
Porque no se trata de una versión libre, sino de una versión distorsionada. Estoy asombrado todavía. Cuando se dice que la censura es perniciosa siempre, yo pienso que no siempre, porque la prohibición de lo indecoroso muchas veces induce a la ironía, obliga a esforzarse para decir las cosas de un modo indirecto y no de un modo burdo. Así, por ejemplo, la censura puede favorecer el cultivo de la ironía, esa sutileza expresiva capaz de una mayor eficacia que la palabra gruesa o la situación grosera. Lo contrario (que está tan de moda, para nuestra desgracia) es caer en la palabra falsa y en la más pedestre de las chabacanerías.
Ahí está el caso, por ejemplo, del médico que anunció la muerte de Sadat. Podía haber dicho: Sadat ha muerto. Pero dijo: Solo Dios es inmortal. Ese es un exceso, un abuso de confianza, un error. Con «La intrusa», pasa lo mismo.
Por último, el diario Clarín del 14 de abril de 1983 publica el tercer y último artículo que quería compartir. Lleva el sencillo título de «La censura».
El estilo directo es el más débil. La censura puede favorecer la insinuación o la ironía, que son más eficaces. Anatole France observó que la ley, con majestuosa imparcialidad, prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo los puentes; si hubiera escrito que hay mucha gente sin hogar que tiene que dormir bajo los puentes, el dictamen sería menos feliz. Recordemos a otros ironistas, recordemos a Luciano de Samosata, a Swift, a Voltaire, a Gibbon y a Heine. Que yo sepa, este argumento de orden estético es el único que puede alegarse en pro de la censura.
La cifra de los argumentos adversos linda con lo infinito. La censura depende, según se sabe, de los Estados o de la Iglesia; no hay ninguna razón para suponer que esas instituciones sean invariablemente imparciales. El individuo tiene el derecho de elegir el libro o el espectáculo que le place; no debe delegar esa elección a personas desconocidas y anónimas. Por lo demás, un censor tiene la obligación de prohibir, ya que si no lo has, pierde su puesto. Confiscar un texto cualquiera es una operación arbitraria que se parece menos a la inteligencia que refutarlo a discutirlo.
Me aseguran que un libro de Salvador de Madariaga sobre Simón Bolívar ha sido vedado en Buenos Aires porque se opone a la canonización oficial del general José de San Martín. Ojalá este dato sea falso.
Creo, como el tranquilo anarquista Spencer, que uno de nuestros máximos males, acaso el máximo, es la preponderancia del Estado sobre el individuo. No hay ejemplo más evidente que la censura.
El individuo es real; los Estados son abstracciones de las que abusan los políticos, con o sin uniforme.
Y ahora, querido lector, ¿con qué versión de Borges nos quedamos? ¿Con la primera, que permitía la censura siempre y cuando fuera en aras del buen gusto y para alejar lo chabacano y lo pornográfico? ¿Con la segunda, derivada de la primera (recordemos, veinte años después), justificada en el supuesto ataque al cuento «La intrusa»? ¿O con la tercera, donde la censura abre la vía a una escritura más irónica, más compleja en su producción? ¿Opiniones?
P.D. Para que cada uno llegue a su propia conclusión, enlazo el cuento de la discordia, «La intrusa», que abría el libro El informe de Brodie (Emecé, 1970), y la película de Carlos Hugo Christensen, una producción brasileña del año 79 con música de Astor Piazzolla.
https://www.youtube.com/watch?v=mvejnjc-DCc