La primera aparición de Holmes y Watson
La primera aventura de Sherlock Holmes y el doctor Watson, Estudio en escarlata, se publicó en el anuario ilustrado Beeton’s Christmas Annual, a finales de 1887, junto con otras narraciones cuyas historias y autores han sucumbido al tiempo y al olvido. Las noventa y cinco páginas de la novela abrían el anuario. Un año después aparecería editada en solitario al precio de un chelín, ilustrada por el padre del autor, Charles Altamont Doyle. La portada (sobria) es la que se ve a la izquierda.
La trama principal traba ocurre entre el viernes 4 y el lunes 7 de marzo de 1881, aunque, tratándose del primer encuentro entre el «detective consultor» y quien se convertirá en el narrador de su vida y hechos, toca remontarse algunos años atrás. Hasta 1878, cuando el doctor Watson relata que, una vez licenciado en Medicina, realiza un curso de práctica militar y se le destina, como cirujano ayudante del 5.º regimiento de fusileros de Northhumberland a Afganistán, donde será herido, acontecimiento que provoca su pronta vuelta, en enero de 1881, a Inglaterra, recalando en Londres.
Estudio en escarlata se divide en dos partes de siete capítulos cada una. Luego hablaremos de esa segunda parte, que traslada la acción principalmente a Estados Unidos y varias décadas atrás en el tiempo, a una época en la que ni Watson ni Holmes habían nacido, lo que presenta algunos problemas sobre narratología que comentaremos más adelante.
En el primer capítulo, precedido del epígrafe «Reimpreso de las memorias de John H. Watson, doctor en Medicina, que perteneció al cuerpo de médicos del ejército», conocemos al señor Sherlock Holmes cuando el joven Stamford, que había trabajado como practicante a las órdenes de Watson, se encuentra casualmente con el doctor en el bar Criterion, local que había abierto en 1873 en pleno centro de la capital londinense, en la zona de Picadilly Circus.
El bar sus puertas definitivamente en septiembre de 2022 y para el recuerdo queda la placa que se colgó para conmemorar dicho encuentro. ¿Qué habría pasado si Watson no hubiera acudido a ese bar o no se hubiera encontrado con Stamford? Otra casualidad: el joven, que ahora trabaja en el laboratorio de química del Barts, como se conocía popularmente al histórico hospital St Bartholomew, sabe de un compañero que está en la misma situación que el médico militar: necesitado de compartir gastos y vivir juntos.
Antes de la primera aparición de Sherlock Holmes —un buen trabajo de presentación del personaje por parte de Conan Doyle, que anticipa en Estudio en escarlata al genio que luego se desvela—, ya sabemos que se trata de alguien muy particular: «un hombre de ideas un tanto peculiares…, un entusiasta de algunas ramas de la ciencia. […] Creo que anda versado en anatomía, y es un químico de primera clase». Termina Stamford:
Persigue en el estudio rutas extremadamente dispares y excéntricas, si bien ha hecho acopio de una cantidad tal y tan desusada de conocimientos, que quedarían atónitos no pocos de sus profesores.
De este modo, la caracterización del personaje ya está creada cuando, páginas después, Sherlock Holmes se dirige por vez primera al doctor Watson y le dice: «Por lo que veo, ha estado usted en tierras afganas». «¿Cómo diablos ha podido adivinarlo?», pregunta el otro asombrado.
Pero Holmes pasa a otro tema, el motivo de su investigación en aquel momento: «un reactivo que precipita con la hemoglobina y solamente con ella», algo que ayudaría en casos criminales (estamos a finales del siglo XIX, no lo olvidemos) en los que manchas parduzcas puedan ser confundidas con barro, óxido o fruta.
Luego hablan de negocios, que no son otros que ese piso de Baker Street, el número 221B, que pronto se haría mundialmente famoso. Y Sherlock expone sus inconvenientes personales: fuma tabaco fuerte, lleva a cabo experimentos químicos, se pone melancólico y pasa días sin hablar, y toca el violín. Por su parte, Watson dice que tiene un cachorrito. No pasará de esta novela…
Al final del capítulo, como forma de engancharnos a la lectura, Sherlock, a la respuesta de cómo supo que Watson había estado en Afganistán, responde con una enigmática sonrisa. En el segundo capítulo asistiremos a una clase magistral de «La ciencia de la deducción». Pero antes conoceremos más sobre nuestro personaje principal, alguien que al mismo tiempo tiene un conocimiento exhaustivo sobre aspectos tales como tipos de tierra, como desconoce que la Tierra gira alrededor del Sol. Es famosa la lista que escribe Watson con los asuntos que interesan a su nuevo compañero de piso:

Y llegamos al 4 de marzo, inicio de los hechos de Estudio en escarlata. Mientras desayunan, Watson lee un artículo sobre el poder de la observación para deducir aspectos de la vida. Se ríe de él («¡Valiente sarta de sandeces!»), pero descubre que lo ha escrito el propio Sherlock Holmes, quien enseguida le explica cómo supo que venía de Afganistán y, en un segundo alarde de malabarismo dialéctico, a qué se dedicaba el hombre que se acerca por la calle y que sube a buscar al detective.
Trae una carta del inspector Tobías Gregson, inspector de Scotland Yard. «Él y Lestrade constituyen la flor y nata de un pelotón de torpes», añade Holmes, en otra caracterización que antecede a la aparición de los personajes. Conan Doyle ya nos presentó de este modo a Sherlock a través de Stamford y ahora es el propio Holmes quien da su opinión acerca de la policía. Gregson cuenta en su carta que en el número 3 de Lauriston Gardens han hallado un cadáver (con las señas de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA, en el bolsillo) sin herida aparente de ningún tipo en una habitación vacía de una casa abandonada. En el cuarto hay restos de sangre y un misterio por resolver.
La pareja se acerca hasta la casa y Watson puede describir el método de Holmes in situ: se agacha; mira aquí y allá; observa atentamente el cielo, el suelo; va de un sitio a otro. Finalmente, entran. Y conocemos a Lestrade, un personaje recurrente en las historias de Holmes, momento que aprovecha el detective para lucir toda el sarcasmo posible hacia los policías, que no pillan ni una. Los relatos de Conan Doyle, como toda buena novela policiaca que se precie, necesitan, al menos, dos lecturas: una primera para sorprendernos y otra para verificar que la mente de Sherlock, como la del teniente Colombo en la serie de los 70, es privilegiada. Es capaz de hacerse una idea casi completa de lo que ha sucedido en los primeros minutos de pisar una escena del crimen.
Al mover el cuerpo cae al suelo un anillo de bodas que pertenecía a una mujer. Para Lestrade, el asunto está claro: la asesina es una mujer. Pero Holmes no se despista tan fácilmente. Pide ver el contenido de los bolsillos del fiambre. Mucho oro, así que no fue un robo: un reloj, una cadena, un alfiler, un anillo con el emblema de la masonería. Un tarjetero de piel de Rusia. Monedas sueltas. Algunas cartas. Y una edición del Decamerón a nombre de Joseph Stangerson. Cuando el inspector Gregson encuentra la palabra «RACHE» escrita con sangre en la pared, Lestrade confía aún más en su teoría. ¿Alguien trató de escribir el nombre de una tal Rachel? Pero Holmes lo quita del error.
En el siguiente capítulo, Sherlock y Watson sacan de la cama a John Rance, el policía que descubrió el cuerpo haciendo la ronda. Como resumen del caso —ya estamos a mitad de la primera parte—, el doctor le expone en el coche de alquiler los puntos clave del caso, aunque, como sucede en toda historia policiaca, es un resumen para el lector:
¿Cómo diablos entraron los dos hombres —supuesto que fuesen dos— en la casa vacía? ¿Qué ha sido del cochero que los llevó hasta ella? ¿De qué expediente usó uno de los individuos para que engullera el otro el veneno? ¿De dónde procede la sangre? ¿Cuál pudo ser el objeto del asesinato, si descartamos el robo? ¿Por qué conducto llegó el anillo de la mujer hasta la casa? Ante todo, ¿a santo de qué se puso a escribir el segundo hombre la palabra alemana «RACHE» antes de levantar el vuelo?
La conversación con el policía trae nuevas sorpresas: tuvo al asesino enfrente y no supo reconocerlo (lo que hubiera evitado otra muerte). Y ofrece la clave final, solo que los lectores no somos capaces de reconocerla en una primera lectura: «¿Sostenía un látigo en la mano?», le pregunta Holmes. No sabremos el porqué de esa cuestión hasta el final de la novela.
Todo gira en torno al enigma del anillo. Como la prensa no habló de ese hallazgo, es Holmes quien toma la iniciativa. Publica un anuncio en todos los periódicos y en el capítulo cinco una persona acude a la llamada: de forma sorpresiva para nuestro detective, se trata de una señora. Cuando la siguen para ver dónde va (están convencidos de que al encuentro del asesino), le pierden la pista cuando se sube a un coche de alquiler.
Otro día y otro capítulo después, el inspector Gregson anuncia que hay un sospechoso detenido: el teniente Charpentier, hijo de la dueña de la pensión en que se alojaba Enoch Drebber. Pero es un falso culpable. Holmes lo sabe. Y nosotros también. Gregson terminará igualmente por saberlo. Al final del capítulo sexto aparece muerto, asesinado mientras Charpentier estaba detenido, el otro personaje en cuestión: Joseph Stangerson. Ha sido acuchillado.
En el último capítulo de la primera parte Sherlock Holmes resuelve el misterio. Da con la clave del único enigma que le faltaba (el «arma» del primer crimen), aunque para ello tenga que sacrificar al cachorrillo de Watson. Y queda la sorpresa final. En las últimas páginas del capítulo, Holmes hace subir al cochero y lo detiene delante de los miembros de Scotland Yard. Es Jefferson Hope.
Hagamos un salto ahora hasta el capítulo seis de la segunda parte, cuando se reanuda la acción y resolvemos las preguntas de Watson acerca del primer crimen: la víctima llegó medio borracha, el propio asesino era el cochero (trabajo que asumió para ganarse la vida), la sangre con que escribió rache era la suya propia…, porque le quedan apenas horas de vida. Y todo fue un asunto de venganza. Vengar la muerte de su prometida y su padre veinte años atrás.
En el capítulo final de Estudio en escarlata, Sherlock expone un resumen del crimen y de su método de trabajo, ese «pensar hacia atrás» que le hizo capaz de analizar el crimen y descomponerlo hasta los inicios. Watson le dice que debería escribir un relato con la aventura.
—Si no lo hace usted, lo haré yo.
—Haga, doctor, lo que le venga en gana —repuso.
Como en otras narraciones (y podríamos remontarnos, por lo menos, hasta Don Quijote de la Mancha) aparece la metaficción. Ya la novela empieza como si fuera un manuscrito encontrado, sacado de las memorias del doctor Watson). En la conclusión, se habla de poner por escrito la aventura, lo que sabemos que se cumple porque estamos leyéndola en estos momentos, incluso con mención al título. El juego literario, sin embargo, se complica cuando aparece en escena la novelita «El país de los Santos» insertada en casi la totalidad de la segunda parte de Estudio en escarlata. Jesús Urceloy, en el apéndice de la edición completa de los libros de Holmes en la editorial Cátedra lo tiene claro:
Hasta bien entrado el siglo XX se conocía por novela a toda narración literaria y de ficción que alcanzase la cifra de 96 o más páginas. Estudio en escarlata tiene unas 102 páginas, novelita del oeste incluida: saquen ustedes conclusiones. Y añadan los motivos editoriales que consideren prudentes.
Este añadido puede pasarse por alto y leerse como un aparte que añade detalles y algo de contexto al relato que Jefferson Hope cuenta al final de la novela. Además, la caracterización (exagerada y a menudo sensacionalista) que se da allí de la persona de Brigham Young (en la fotografía), segundo presidente los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y primer gobernador del estado de Utah, y de una rama del Mormonismo, provocó incluso la crítica en vida de los descendientes de Young y, ya en el siglo XXI, el azote de la cultura de la cancelación. Por ejemplo, en el condado de Albemarle (Virginia) Estudio en escarlata fue retirado por considerar que dañaba la imagen de los mormones.
Bien podría haberse evitado Conan Doyle el sonrojo de todo ello ahorrándose la publicación de esos capítulos que nada aportan y poco valen. Además, ¿quién es el narrador de esas páginas? Watson no puede ser, porque cuenta hechos anteriores a su nacimiento (el relato empieza el 4 de mayo de 1845). Tampoco Holmes. Solo puede quedar un narrador: el propio Conan Doyle, alguien que habla en primera persona («he dicho») y que se dirige a los lectores («acercaos…»).
Y es que un escritor puede viajar en el tiempo con su investigación y su imaginación, puede crear mundos. Estudio en escarlata se salda con un notable: buena caracterización del protagonista, sugerencia de que la escritura de lo que leemos sucede casi a la acción, aparición de la mise en abyme… Sin embargo, ese último aspecto resta algunos puntos, pues la ocurrencia de esa novela inserta que poco vale y mucho sobra.

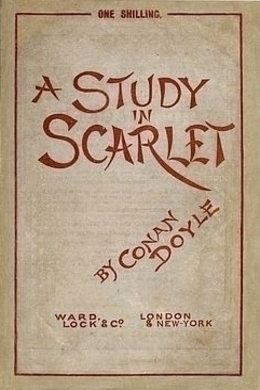


[…] tanto, con una técnica narrativa bien conocida, la mise en abyme que ya mencionamos en la anterior entrada: una historia dentro de […]
[…] es el que sigue inmediatamente en el tiempo a la novela Estudio en escarlata, de la que ya hablamos aquí. El relato «La banda de lunares» se publicó en febrero de 1892 en The Strand Magazine y fue […]
[…] por lord Backwater y con la venia de Lestrade, de Scotland Yard (en su segunda aparición tras Estudio en escarlata) para anunciarle que irá a verlo en una […]
[…] de escribir dos novelas, Estudio en escarlata y El signo de los cuatro, Arthur Conan Doyle publicó el que sería el primer relato protagonizado […]